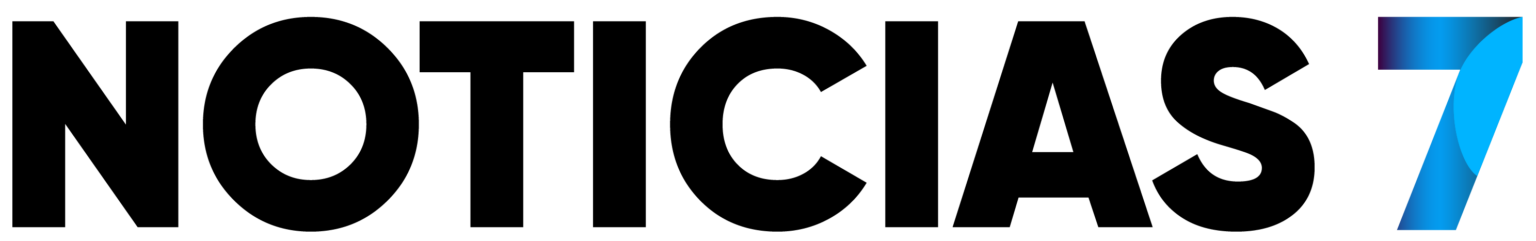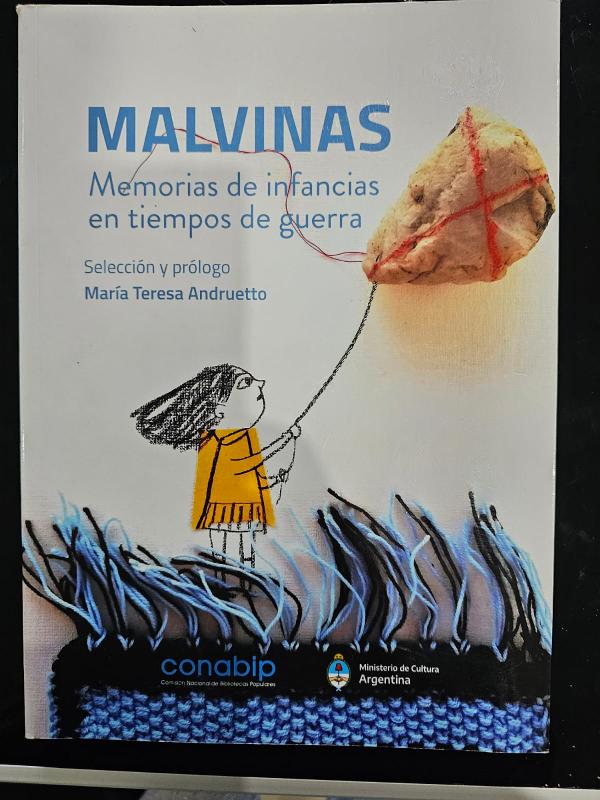
Zapala, abril de 1982. Mientras el país entero se sacudía con la recuperación de las islas Malvinas, Silvia Mellado era apenas una nena de cinco años que trataba de entender qué pasaba con ese mundo que de repente se volvía más oscuro, más rígido, más silencioso.
Hoy, más de cuatro décadas después, la escritora, docente y poetisa recuerda esa etapa desde otro lugar. Convocada por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y la reconocida autora María Teresa Andruetto, Silvia participó con un texto en el libro Malvinas: memorias de infancias en tiempos de guerra, una antología que recupera cómo los chicos y chicas vivieron aquella época marcada por el miedo, la propaganda y el silencio.
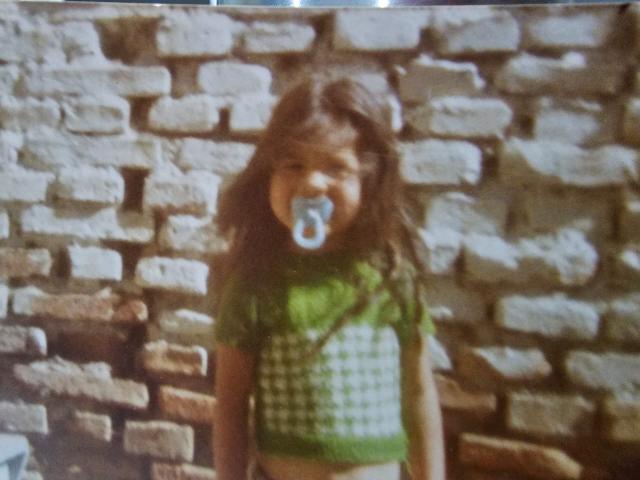
Desde el micrófono de Radio 7, Silvia reconstruyó los recuerdos que permanecían guardados en los “arcones de la memoria”, como ella misma dice. Las carpas verdes cerca del matadero, los aviones que rompían el cielo de Zapala, las frazadas oscuras cubriendo las ventanas, la figura inquietante del soldado “loquito” del pueblo que pintaba las paredes con una caligrafía perfecta: “Las Malvinas son argentinas”.
Las memorias de Silvia no están hechas de fechas exactas ni partes de guerra. Están construidas con sensaciones: el miedo que flotaba en el aire, el silencio de los adultos, la tensión que se respiraba en los actos escolares. “No se podía decir todo”, recuerda. Y esa limitación no era menor. Era una infancia marcada por la disciplina estricta y el sentido común moldeado por la dictadura: no cuestionar, no hablar, no preguntar.
Uno de los recuerdos que emergen con fuerza es el gesto de su padre, chofer del hospital local, que cada Navidad llevaba una ciruela o un pan dulce a los colimbas del regimiento. “Chicos que venían de lejos, que no volvían a sus casas, que pasaban las fiestas solos”, dice Silvia. En esos gestos, pequeños pero cargados de humanidad, también se construye la historia.
La escritora recuerda también cómo el conflicto con Chile de 1978 dejó una huella: la idea del «enemigo externo» circulaba entre vecinos, incluso en una región como la Patagonia, donde los vínculos con el país vecino son intensos. “De pronto, se miraba raro al vecino chileno”, cuenta.
Y también recuerda los budines. Esos que preparaban las madres para que duraran todo el viaje hasta las islas. “Se hacían cartas para los soldaditos. Nos hacían escribir cosas lindas, para que se sintieran bien”. Aunque no tiene del todo claro si lo vivió o lo reconstruyó a partir de lo que le contaron, la emoción persiste.
Al cerrar la charla, Silvia confesó no recordar el momento de la rendición, cuando Galtieri anunció el final del conflicto. “Tal vez nuestras madres nos protegían”, reflexiona.
Pero lo cierto es que esa niña que fue, y que hoy vuelve a escribir desde su adultez, guarda una memoria profunda y valiosa. Una memoria que no necesita de cifras ni estrategias militares para contar lo que fue Malvinas: apenas basta con evocar el frío de la frazada en la ventana, el sonido de un avión en el cielo o el silencio espeso en una escuela donde no se podía hablar.