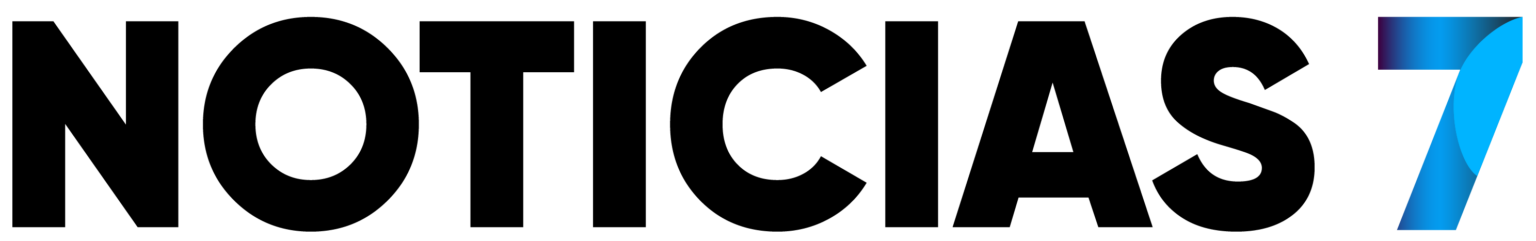En América Latina y el Caribe, los problemas de salud mental en adolescentes se han convertido en una crisis silenciosa pero devastadora, que avanza sin tregua. Trastornos como la depresión, la ansiedad, el consumo problemático de sustancias y el suicidio afectan a millones de jóvenes, con un impacto directo en sus posibilidades de desarrollo y en el futuro de la región. La situación, agravada por la pandemia de COVID-19, exige respuestas urgentes desde los Estados.
Cada año, los trastornos mentales en jóvenes de la región generan pérdidas económicas por más de 30.000 millones de dólares, según un reciente informe del Banco Mundial. Esta cifra incluye gastos sanitarios directos y la pérdida de productividad, principalmente por abandono escolar y desempleo temprano. En contraste, los gobiernos latinoamericanos destinan en promedio apenas un 2 % de sus presupuestos sanitarios a salud mental, lo que evidencia una alarmante brecha de inversión.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la depresión y la ansiedad provocan pérdidas de productividad por 1 billón de dólares al año en todo el mundo, lo que vuelve aún más evidente la urgencia de actuar. Lejos de ser un tema individual o privado, la salud mental juvenil es una cuestión estructural, con implicancias directas en el crecimiento económico, la seguridad social y la estabilidad democrática de los países.
Más de 10 adolescentes se suicidan por día en América Latina, según cifras regionales consolidadas por organismos multilaterales. Estas muertes, muchas veces evitables, reflejan un profundo déficit en las políticas de prevención, contención y acceso a servicios especializados. La falta de profesionales capacitados, de campañas de sensibilización y de espacios accesibles de escucha agrava la situación.
Los problemas de salud mental no se distribuyen de manera equitativa: afectan con más intensidad a jóvenes de sectores vulnerables, mujeres, población LGTBI+ y quienes han atravesado situaciones de violencia o discriminación. El estigma social, sumado a las barreras económicas y culturales, impide que miles de adolescentes accedan a la ayuda que necesitan a tiempo.
Desde organismos como UNICEF, la OPS y el Banco Interamericano de Desarrollo se promueve la integración de la salud mental en los sistemas educativos y comunitarios, mediante intervenciones tempranas, formación de docentes, redes de contención barrial y el fortalecimiento del primer nivel de atención. Estas estrategias, de bajo costo y alto impacto, podrían cambiar radicalmente el panorama si se adoptan con decisión política.
La falta de inversión en salud mental juvenil es una deuda histórica que repercute directamente en el presente y el futuro de las sociedades. No se trata solo de mejorar indicadores sanitarios, sino de garantizar derechos fundamentales como la educación, la participación y el bienestar integral de las nuevas generaciones. La prevención es más eficaz y menos costosa que la atención tardía de crisis avanzadas.
Tratar la salud mental como una prioridad de Estado significa garantizar recursos sostenidos, marcos legales sólidos, campañas masivas de sensibilización y servicios accesibles y gratuitos. Es también reconocer que el sufrimiento emocional de los adolescentes no es un problema menor, sino uno de los mayores desafíos contemporáneos para la justicia social y la democracia.